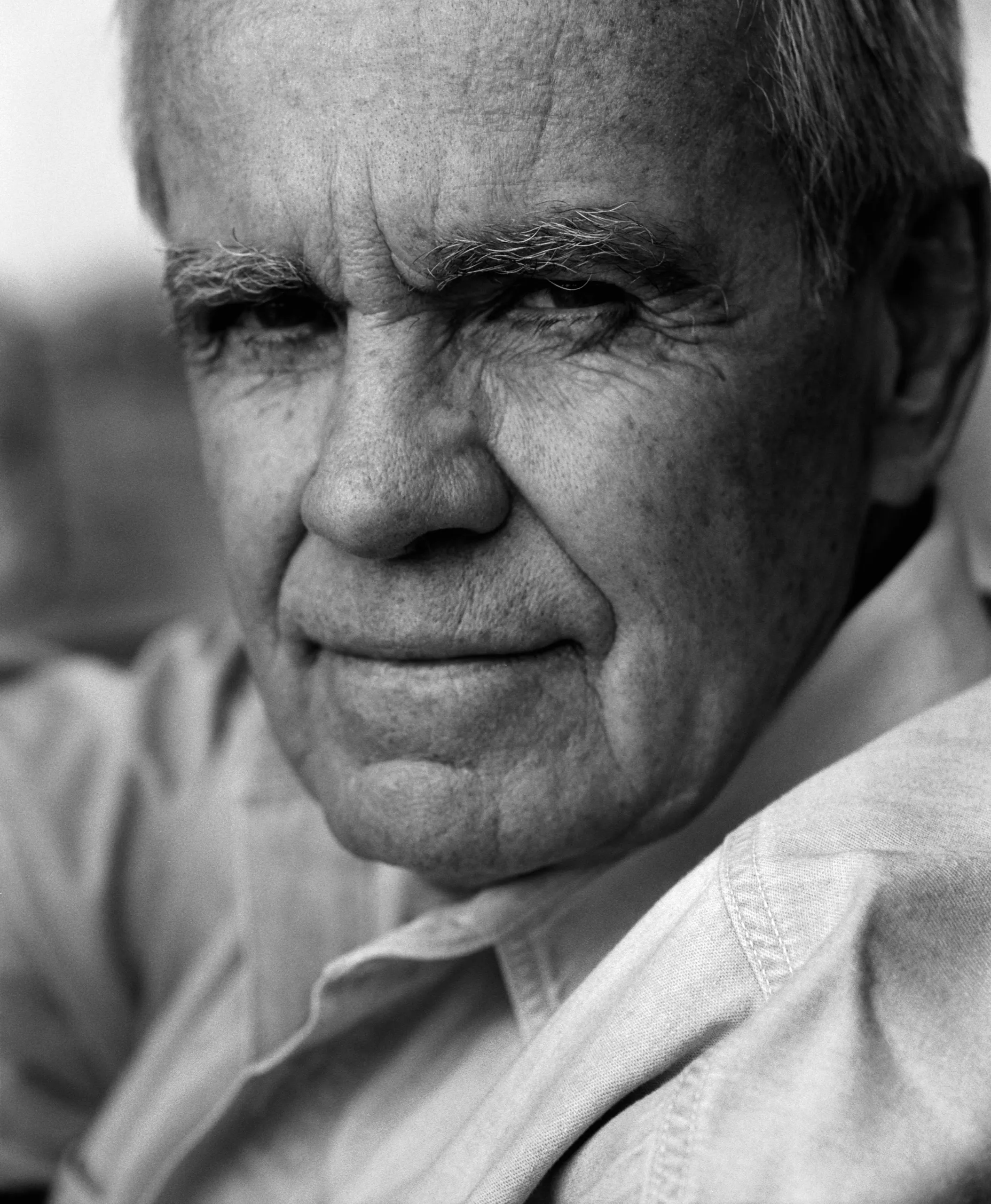El artículo que sigue es una reseña de Different Speeds, Same Furies: Powell, Proust and Other Literary Forms, de Perry Anderson (Verso, 2022).
El término «proguerra» debe ser uno de los epítetos de los que más se abusa en nuestro lenguaje político, pero su uso para describir a Anthony Powell es innegablemente acertado. Estaba a favor de prácticamente cualquier guerra, siempre que se librara por el rey y la patria. La Primera Guerra Mundial formó su conciencia política, y arremetía contra cualquiera que lamentara la participación de Gran Bretaña en ella —aquellos, como él decía, «que disertan sobre que la guerra era evitable en 1914». El comportamiento de los intelectuales de Bloomsbury le parecía francamente vergonzoso; en la poesía de Wilfred Owen y Siegfried Sassoon olía el aroma empalagoso de la «autocompasión». Hijo de un soldado que había luchado para aplastar la causa de la independencia irlandesa, a Powell, incluso al final de su vida, no le gustaba lo que él llamaba el «egoísmo nacional» de Irlanda.
En un lúcido ensayo recogido en Different Speeds, Same Furies, Perry Anderson comenta así el apoyo indiscriminado de Powell a las campañas imperiales británicas:
La reivindicación de la causa de la Entente sigue siendo, por supuesto, el reflejo estándar de la historiografía oficial anglosajona hasta nuestros días. Menos comunes son las proyecciones de Powell hacia conflictos anteriores. ¿La Guerra de los Boers? «Incluso ahora», se quejaba de la autobiografía de David Garnett, «puede producir un himno de alabanza para los pro-Boers». ¿La guerra de Crimea? «“No queremos luchar, pero, por Jingo, si lo hacemos” ha conseguido tener mala fama, pero era un instinto perfectamente sano, especialmente al insistir en que los rusos no tuvieran Constantinopla». ¿Las guerras napoleónicas? Los whigs que se oponían a Pitt eran «casi quislings».
Ese tipo de militarismo instintivo sirvió a Powell en el sentido de que él, a diferencia de Guy Crouchback en Sword of Honor de Evelyn Waugh, se sintió aliviado cuando finalmente se rompió el Pacto Molotov-Ribbentrop.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Powell trabajó en el Ministerio de Guerra. Allí sirvió de enlace con las fuerzas polacas en el exilio, pero finalmente fue despedido por razones poco claras: la biógrafa de Powell, Hilary Spurling, insinúa que pudo deberse a sus objeciones a la complicidad británica en el encubrimiento soviético de la masacre de Katyn. Antes del final de la guerra, sin embargo, había desempeñado (para su gran orgullo) un pequeño papel en la neutralización del Partido Comunista Belga.
Aunque su anticomunismo era, en palabras de Anderson, «una convicción, no una pasión», se mantuvo siempre alerta ante los compañeros de viaje de los tanques. Citando a Dostoievski en el sentido de que el liberalismo en una generación produce nihilismo en la siguiente, Powell reservó su mayor oprobio para los intelectuales orgánicos de esa ideología. «Que históricamente por cada liberal británico que se oponía a una guerra imperial», comenta Anderson, «un centenar la hubiera apoyado normalmente, solo subraya hasta qué punto una pequeña dispersión de disidencia literaria en agosto de 1914 afectó al ángulo de visión de Powell».
Literatura del alto conservadurismo
Para mucha gente, Powell llegó a personificar lo que significaba ser «High Tory». Procedía de una familia privilegiada, perteneciente por ambos lados a la alta burguesía; fue educado en Eton y Oxford, donde frecuentaba el Club de los Hipócritas. Pero no hay que exagerar su seguridad financiera, ni su esnobismo. A diferencia de Marcel Proust —el punto de comparación de Anderson a lo largo de Furies—, Powell tuvo que trabajar para pagar sus facturas; aunque, como suele ocurrir con los que crecen cerca del poder, los trabajos le caían encima sin ni siquiera intentarlo.
Aun así, Powell no tuvo problemas para socializar fuera de su clase o para retratar a no-aristócratas creíbles en su ficción. A pesar de ciertas salvedades —la clase media baja no es precisamente prominente en los doce volúmenes de A Dance to the Music of Time—, Powell, más que Proust, tenía un impresionante abanico social. En Dance, escribió que
Todos los seres humanos, impulsados a distintas velocidades por las mismas Furias, son a corta distancia igualmente extraordinarios.
Anderson, a quien los aforismos de Proust le parecen insostenibles y dogmáticos, podría haberse dado cuenta de que lo mismo podría decirse de éste de Powell: tras la retórica clásica se esconde el hecho evidente de que no todo el mundo es, de hecho, «igual de extraordinario»; esa frase, abrazada con credulidad poco característica por Anderson, es más que un poco autocontradictoria. No obstante, Powell puede considerarse con razón un novelista democrático. Los críticos que han considerado elitista o patricio su uso de términos recónditos o sus referencias artísticas no hacen sino poner de manifiesto su propia altivez: dan por sentado que el aprendizaje, el amor por el lenguaje y la apreciación del arte pertenecen al ámbito de las clases altas, donde la gente «corriente» solo puede ser intrusa. Powell, por el contrario, no se anda con remilgos.
Different Speeds, Same Furies recoge cuatro ensayos literarios de Anderson: el primero, de unas cien páginas, compara a Powell con Proust; el segundo, originalmente una charla dada a la Anthony Powell Society, trata de las memorias de Powell, Keep the Ball Rolling, aunque en gran parte se limita a repetir el primero de forma menos brillante; el tercero es una reflexión cargada de teoría sobre la novela histórica como forma literaria; y el cuarto trata de Cartas persas, de Montesquieu. El tema principal de Different Speeds, Same Furies es la comparación entre Powell y Proust, en la que Powell suele salir mejor parado, especialmente en lo que se refiere a la caracterología.
Según Anderson, Powell se interesaba más que Proust por los demás, y eso se nota cuando se comparan los personajes que crearon. Powell es el historiador social más agudo. Proust registra el paso del tiempo simplemente mediante el cambio de modas y el progreso tecnológico: las luces eléctricas sustituyen a las de gas, los coches de motor ocupan el lugar de los carruajes. Su sociedad está estancada: el tiempo solo significa el lento avance de la vida hacia su fin. Powell, sin embargo, capta cómo cambia la estructura de la sociedad del periodo de entreguerras a la posguerra.
Anderson es capaz de decir mucho con pocas palabras —Powell libró una «batalla contra la sonoridad»; la nesciencia es «la epistemología natural de un narcisismo sin arte»—, pero esta afición por la frase intrincadamente enroscada puede acercarse a lo ridículo. En lugar de «los padres de Powell» se lee un desgarbado «la extraordinaria unión que produjo a Powell y dio forma a su infancia». En otro pasaje del tercer ensayo del libro aparece la siguiente declaración sobre la novela histórica:
Lo propiamente estético no son sus dimensiones referenciales, tan a menudo mezquinos mensajes ideológicos (…) sino sus recordatorios de la plenitud de todos los impulsos humanos, que junto a los más negros incluyen el revolucionario-utópico y la tentación del bien.
Para los seguidores de Anderson, pasajes como los anteriores son de lo más normal. También lo es la descalificación iconoclasta. Es capaz de ser increíblemente prepotente incluso con los escritores más respetados. Philip Larkin y V.S. Naipaul son tachados de estúpidos «compinches de derechas», mientras que «el lenguaje se despoja de todo escrúpulo en el chic malhablado de las mejores revistas literarias». No puedo decir que me moleste tal condescendencia porque estoy seguro de que, si se le presionara, podría presentar pruebas que lo apoyaran. Hay algo de broma escolar en estos comentarios que forma parte del amor de Anderson por la frase barroca.
Para Anderson, Powell creó personajes mucho más complejos y creíbles que los de Proust. Por supuesto, varios críticos han encontrado al narrador de Dance, Jenkins, bastante insípido. Anderson admite que Jenkins no es Marlow, pero su personalidad es «inseparable» de la fuerza de la novela. Es la riqueza de su mente reflexiva lo que hace que la novela resulte tan vívida. Pero no es en absoluto frígido emocionalmente, ni tampoco una mera cifra: la trama, observa Anderson, gira en torno a él, y los cuatro primeros volúmenes de la serie forman un bildungsroman clásico. Solo en la trilogía de posguerra se convierte en un espectador pasivo. «Antes de estas», señala Anderson, «se despliega una amplia paleta de sentimientos».
Redondo y plano
La buena crítica literaria, pienso a menudo, requiere poco más que seleccionar los pasajes adecuados para ponerlos entre comillas, y Anderson es un maestro en ello. Anderson cita varios ejemplos que ilustran el notable talento de Powell para encapsular personajes con unas pocas palabras bien elegidas: por ejemplo, ¿no es perfecto el retrato que hace Powell de Sunny Farebrother en una sola frase?
Había una sugerencia de infantilismo —la palabra «soleado» sería ciertamente aplicable— en sus maneras francas; pero, a pesar de este deseo manifiesto de llevarse bien con todo el mundo en sus propios términos, había también algo solitario e inaccesible en él.
Eso basta para decirnos quién es realmente Farebrother y qué se siente al estar en la misma habitación que él. O el retrato que hace Powell de Dicky Umfraville:
Esbelto, corpulento, perfectamente a gusto consigo mismo y con todos los que le rodean, lograba al mismo tiempo sugerir la proximidad de un abismo de escándalo y bancarrota que amenazaba en cualquier momento con engullirle a él y a cualquiera lo bastante desafortunado como para estar cerca de él cuando llegara el choque.
Powell también creó personajes femeninos memorables. Por ejemplo, la esposa de Moreland, Matilda, es retratada con simpatía. Pero, como señala Anderson, solo en la trilogía de posguerra se muestra a las mujeres en pie de igualdad intelectual con los hombres. Emily Brightman, historiadora de la Antigüedad tardía, es el personaje más erudito de toda la novela, y las réplicas de Ada Leintwardine son insuperables; pero en los volúmenes precedentes, todas las mujeres profesionales son actrices o modelos. Pueden ser «duras» como Madam Leroy o Mrs Erdleigh, pero no discuten de política o arte como los hombres. Anderson da lo mejor de sí cuando se fija en estos marcadores sociales. Observa que prácticamente a todos los hombres se les llama por su apellido, mientras que a las mujeres de la generación del narrador se las llama por su nombre, y a las de generaciones anteriores invariablemente sus apellidos van acompañados de honoríficos. Esto no muestra, como escribe Anderson, la informalidad del narrador con las mujeres, sino su reserva.
Visualmente, también, Powell es menos agudo con las mujeres. Es cierto que los personajes masculinos dedican mucho tiempo a comentar el aspecto de las mujeres, pero su «belleza» sigue siendo vaga. «Las mujeres son muy difíciles de hacer», dice el propio Powell. «No creo que ningún escritor lo haya hecho bien». Si todos los novelistas son igualmente culpables, ¿por qué criticar a Powell? Pero él no podía creerse su propia excusa. Los pasajes sobre las mujeres en Dance no pueden compararse con los dedicados a los hombres; incluso sus retratos más vivos de las mujeres se sienten borrosos. Powell suele comparar a sus personajes con cuadros, normalmente con gran precisión, pero cuando se trata de mujeres, parece que le cuesta elegir la adecuada. Así, compara a Jean Templer con toda una serie de retratos a los que ella no puede parecerse a la vez. «Cada uno de ellos es suficientemente vívido en sí mismo», escribe Anderson, «pero su multiplicación no produce una imagen física convincente: Rogier van der Weyden, Noël Coward, Rubens, Delacroix, Goya se anulan unos a otros».
Anderson afirma que los personajes de Powell son «redondos», mientras que los de Proust son «planos»: pueden tener «mucha vida, pero carecen de toda profundidad». Son meras caricaturas, «maniquíes chillones que son una característica de Dickens más que nada en la ficción francesa anterior». El salón Verdurin está lleno de caricaturas que repiten sus eslóganes: ahí están el farsante Bloch y el esnob Legrandin. En los niveles más elevados se encuentran Norpois y Madame de Villeparisis. Pero ni siquiera los personajes más vívidos de Proust —el duque de Guermantes, el matrimonio Verdurin, incluso el barón de Charlus— puede decirse que sean seres humanos «creíbles», o eso dice Anderson.
Muchos de los personajes de Proust tienen, efectivamente, una vitalidad dickensiana, pero ¿por qué debería eso hacerlos improbables o poco interesantes? ¿Quién no ha conocido a una figura como Madame Verdurin, la trepadora social que habla con clichés? ¿O ha visto a un parásito de la calaña del Dr. Cottard, que miraba a Madame Verdurin «con admiración boquiabierta y celo estudioso mientras saltaba con ligereza de un escalón a otro de su repertorio de frases hechas»? La caricatura no es aburrida si ilustra algún vicio o locura humana esencial. Personalmente, muchos personajes «planos» me parecen más interesantes y creíbles que los redondos.
La esencia de las caricaturas es que no cambian. «Nunca abandonaré al señor Micawber», dice la señora Micawber en David Copperfield, y por supuesto que no lo hace. Pero los personajes de Proust no dejan de sorprender al lector. Para Anderson, esta mutabilidad no es prueba de que sean sutiles; más bien, significa un «abrupto vuelco caracterológico». Así, piensa que Saint-Loup, que pasa de ser el «apasionado amante de la actriz Rachel» a un «bruto perseguidor de hombres», es totalmente increíble. Pero yo, por mi parte, no veo nada fantasioso en la idea de que un hombre al que le gusta una mujer se acueste con otros hombres. Aquí la falta de imaginación es de Anderson y no de Proust. Anderson no lo entiende: no es que los personajes de Proust cambien de personalidad ex nihilo, sino que cambia la imagen que el narrador tiene de ellos. Consideremos, por ejemplo, a Legrandin, a quien Anderson llama uno de los muchos «grotescos puros y duros». El narrador ve a Legrandin haciendo una curiosa reverencia:
Este rápido enderezamiento provocó una especie de tensa ola muscular sobre la grupa de Legrandin, que yo no había supuesto tan carnosa; no puedo decir por qué, pero esta ondulación de pura materia, esta fluidez totalmente carnal desprovista de significado espiritual (…) despertó mi mente de repente a la posibilidad de un Legrandin totalmente diferente del que conocíamos.
El torpe gesto derrumba la imagen mental que el narrador tenía de Legrandin. Me recuerda al momento de Herzog, de Saul Bellow, en el que el odio de Herzog hacia Gersbach se desvanece cuando ve a Gersbach, con su pecho carnoso, agachado en el cuarto de baño. Si el cambio parece abrupto, es solo porque las falsas impresiones se rompen bruscamente: no es que Legrandin se haya metamorfoseado en algo nuevo, sino que el narrador se había engañado pensando que su imagen de Legrandin se correspondía perfectamente con el Legrandin real.
Este es, por supuesto, uno de los leitmotivs de Proust: el riesgo de engañarnos a nosotros mismos haciéndonos creer que los demás son lo que queremos que sean. Swann se enamora de Odette porque le recuerda a una mujer de un cuadro. Le impone sus propias ideas erróneas e inevitablemente tiene que enfrentarse al hecho de que ella no es como él la había imaginado. Pero es precisamente en momentos como este, cuando no estoy de acuerdo con Anderson, cuando más disfruto leyéndole. Es, sistemáticamente, uno de los intelectuales más estimulantes de nuestro tiempo.